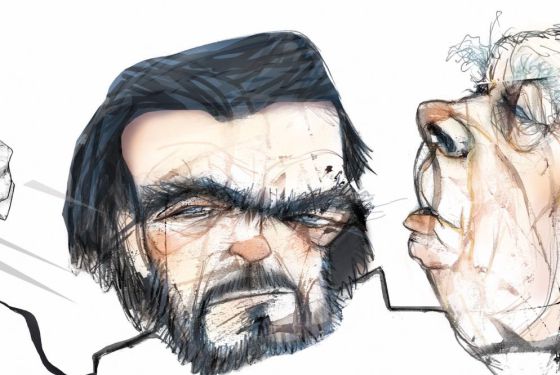
El cuento y en especial el latinoamericano es aún a día de hoy una especie de personaje cuya identidad no está del todo definida. En América Latina el cuento ha vagado siempre entre dos extremos igualmente viciosos: la subordinación y la autonomía, lo que ha derivado en toda una serie de opiniones divergentes a la hora de definir qué es el cuento. ¿Un nuevo género literario o una escisión de algo ya preexistente?
En la edición del Diccionario de Autoridades de 1726, el primer diccionario de la lengua castellana publicado por la Real Academia española, el término cuento aparece definido como «Cuento: es también la relación o noticia de alguna cosa sucedida y, por extensión se llaman así las fábulas o consejas, que se suelen contar a los niños para divertirlos». Con el transcurso de los años y las posteriores ediciones del diccionario esta definición ha ido evolucionando. Si bien es innegable el carácter recreativo del cuento, lo es también el hecho de que no va dirigido en exclusividad a un público infantil y de que su intención última no siempre ha de ser moralizante ni puramente didáctica.
El cuento en América Latina ha sufrido una fuerte transformación a lo largo de los siglos que ha culminado en el siglo XX con la llegada de escritores como Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti, Juan José Arreola, Julio Cortázar y Joao Guimaraes Rosa. Estos autores consiguen agrupar las diversas vertientes que el cuento había tomado a lo largo de los años y asentar unas bases férreas que ayudan al género a autodefinirse. Es así como a través de las obras de estos autores el cuento recupera parte de sus raíces: la oralidad, la narración de mitos, tradiciones, baladas, leyendas, parábolas, crónicas… También se consiguen integrar las diversas funcionalidades del cuento: didáctica, histórica, narrativa… Así, poco a poco comienzan a surgir las expresiones más originales de este género.
Sin embargo, pese a la indudable reestructuración que sufre el cuento a lo largo de los siglos, hay algo en él que se mantiene fijo: su estructura. La estructura de los cuentos latinoamericanos aunque cerrada, rígida e inamovible también es abierta en tanto en cuanto trata una infinita variedad de temáticas estilos. Es en esta dualidad en donde se encuentra el verdadero significado del cuento latinoamericano, es esta aparente contradicción (cerrado-abierto) lo que permite definir en cierto grado a este personaje sin rostro al que llamamos cuento.
La estructura del cuento latinoamericano puede dividirse en cuatro elementos concretos o en terminología de Cortázar elementos invariables :
- Una acción única con una alta carga de intensidad que transcurra en una sola situación (estructura interna).
- Una brevedad intencionada que trate de evitar la dispersión y una fuerte “unidad de impresión” es decir, que cada letra escrita tenga una intención determinada (estructura externa).
- Una creación autónoma que no trate de recrear el mundo si no de crearlo.
- Una creación que lleve al género hacia la experimentación y hacia la crítica.
El cuento entonces no hace sino comportarse como muchos otros géneros que han pervivido a lo largo de la historia, puesto que aun teniendo unos planteamientos teóricos bastante rígidos, a la hora de expresarse se abre al exterior para poder contar la realidad de esa época, de ese momento con el que convive. Es exactamente eso lo que hace que a día de hoy el cuento sea uno de los géneros más utilizados en América Latina y que no se haya evaporado en el tiempo como sí ha sucedido con otros géneros que fueron incapaces de abrirse, adecuarse y evolucionar, como las novelas bizantinas o las pastoriles.
El cuento es entonces un personaje que se crea a sí mismo, crea su propia identidad tomándola prestada de esa realidad con la que convive y lo comparte con el mundo y con todas las interpretaciones posibles que de él se puedan hacer.
